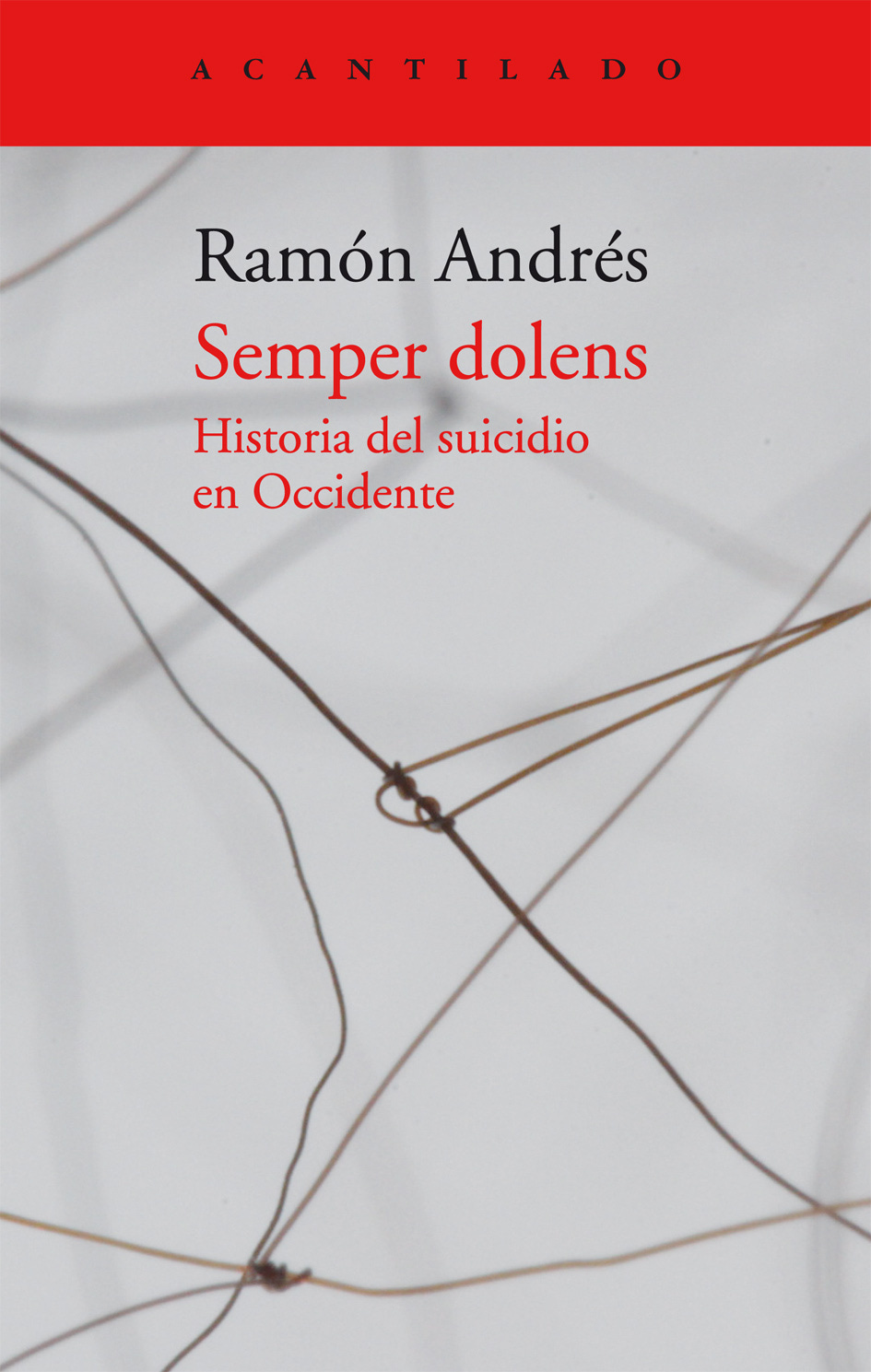11. Historia del suicidio en Occidente
Afirmaba Kirílov, el personaje de Los demonios, de Dostoyevski, que todos los suicidas se matan por un motivo. Todos menos uno, en realidad: él mismo, que se suicidaría «por puro albedrío», porque habiendo acabado con Dios se veía obligado a manifestar su libertad en su grado más pleno. Ramón Andrés sostiene en Semper dolens: Historia del suicidio en Occidente que no sólo todos los que optan por la muerte voluntaria tienen un motivo para hacerlo, sino que las razones por las que alguien se suicida hoy son las mismas por las que alguien se quitaba la vida hace miles de años.
Argumenta Andrés que la reducción de un fenómeno como el suicidio a una mera patología mental constituye una sobresimplificación de un intento de poner fin al dolor humano. No es que el ensayista despoje completamente a la muerte voluntaria de su dimensión médica, sino que, según su criterio, considerar al suicidio como un simple desajuste de estas características «induciría a reforzar la idea de que la medicina puede hacer frente a un fenómeno que en verdad obedece a un conflicto atávico».
Porque el suicidio ha acompañado a los humanos desde el comienzo de la civilización. Si bien no existe evidencia clara sobre la muerte voluntaria en civilizaciones como la mesopotámica, sí sabemos que este fenómeno formó parte de su mitología: el dios Bel, cuentan los relatos sobre la creación, se decapitó para que su sangre se mezclara con la tierra y de esta unión surgiera el primer hombre. En el caso del Antiguo Egipto, no sólo sabemos que el suicidio ocupaba un lugar relevante en su mitología, sino que además conocemos algunos de los métodos más frecuentes por los que sus ciudadanos optaban a la hora de quitarse la vida, algunos de los cuales nos resultan familiares y otros totalmente ajenos. Los egipcios que deseaban suicidarse se tiraban al río, ingerían veneno, se iban a andar en el desierto sin provisiones, asumían riesgos innecesarios en las batallas o se automutilaban para desangrarse en las afueras de las grandes ciudades.
También en la Biblia aparecen métodos curiosos de quitarse la vida. Sansón, por ejemplo, provocó el derrumbamiento del edificio en el que se encontraba prisionero llevándose por delante su vida y la de los príncipes de los filisteos. Es llamativo, además, que, según Andrés, en la Biblia ni se condene ni se celebre la muerte voluntaria, sino que se vea como una solución hasta cierto punto aceptable ante situaciones desesperadas (ni siquiera se desprecia a Judas Iscariote por haberse quitado la vida tras traicionar a Jesús). Es algo similar a lo que ocurría en las antiguas civilizaciones grecorromanas, donde el suicidio era legítimo cuando lo autorizaba el Estado. En Atenas, por ejemplo, el Senado debía dar permiso al ciudadano para quitarse la vida, que era considerada como propiedad del Estado; en Roma, además, el Estado nunca habría dado permiso a un esclavo para quitarse la vida porque se hubiera considerado un atentado contra la propiedad de su amo.
La caída del imperio romano occidental y el estancamiento económico y demográfico llevaron a los entes estatales medievales, sostiene Andrés, a ejercer un control sobre la población basado en la idea de entregarse a la doble obediencia del Estado y la Iglesia. Ambas instituciones castigaron duramente el suicidio durante siglos, condenando a las familias de los finados, entre otras cosas, al embargo de los bienes de los difuntos, a ser testigos de la mutilación de sus cadáveres o a asistir a la exposición pública del mismo para que todos vieran cómo se descomponía. Lo único que podía salvar al cuerpo de un suicida de sufrir estos oprobios era que las autoridades declararan que la causa de la muerte voluntaria no era otra que la locura.
Durante el Renacimiento, la situación no cambió en exceso, al menos en la práctica. Quitarse la vida era visto como un acto instigado por el mismo diablo tanto en la Europa católica como en la protestante y era tan duramente castigado como en los siglos anteriores. No obstante, parte de las élites culturales del momento, en esa pretensión de recuperar partes de la civilización de la antigüedad grecolatina, vieron el suicidio como un puente de unión entre ellos y los antiguos filósofos.
La secularización parcial que llegó con el siglo de las luces tampoco conllevó una relajación de las penas a las que se veían condenados los suicidas y sus familiares, pero sí trajo un cambio relevante en la situación: de repente, se podía discutir sobre la muerte voluntaria. Porque el libro de Andrés no se limita a historiar la relación de las distintas sociedades con el suicidio a lo largo de la historia, sino que además realiza un recorrido por los debates filosóficos sobre la muerte voluntaria durante cada uno de los periodos temporales que comenta. Fue durante el siglo del iluminismo cuando se generó el caldo de cultivo, intelectualmente hablando, para que a lo largo del siglo XIX se comenzara a despenalizar el suicidio en Europa y empezara a «solaparse bajo una cuestión médica» y a considerarse una problemática derivada casi siempre de una enfermedad mental.
Lo que vino después nos suena más a todos: el Werther de Goethe, Los demonios de Dostoyevski, los estudios de Émile Durkheim y, ya en el siglo XX, los de Freud. Me he quedado sin espacio para relatarlo todo. Por eso, oh, qué pena, tendréis que leer a Ramón Andrés relatarlo en Semper dolens.
Qué leer
Hablando de suicidio es difícil evitar el nombre de Emil Cioran, firme defensor de la muerte voluntaria que falleció, mira qué irónico, con 84 años y por causas naturales. Es un autor muy entretenido de leer y que, desgraciadamente, no pudo vivir hasta convertirse en un gran tuitero. Si leéis Del inconveniente de haber nacido sabréis a qué me refiero.
Qué ver
En Contraté a un asesino a sueldo, un hombre quiere suicidarse pero no se atreve a dar el paso. A causa de su desesperación, tiene una ocurrencia: pagar a un sicario para que le mate y evitar hacerlo él. Sin embargo, justo después de contratar al asesino, se enamora de una mujer y se le pasan las ganas de morir. La película se puede ver en Filmin.